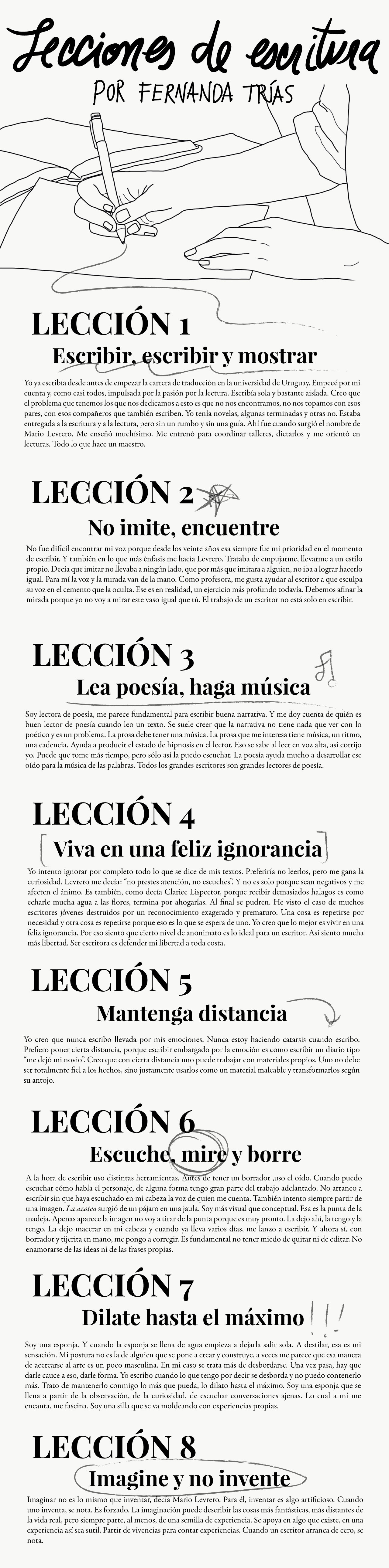El escritor colombiano, Mauricio Montenegro tradujo al español este revelador texto sobre las lecciones que al estadounidense le dejaron algunas de sus más estimulantes lecturas, entre ellas, El Gran Gatsby y Madame Bovary
 |
| Richard Yates, escritor estadounidense./arcadia. com |
En
abril de 1981, Richard Yates publicó este texto en el suplemento literario
de The
New York Times.
Que yo sepa, no se ha traducido, de modo que hice esta traducción libre. El
original puede consultarse aquí.
Algunos buenos
maestros
Debieron
ser las películas de la década de 1930, más que cualquier otra influencia, las
que me introdujeron en el hábito de pensar como un escritor. No fui un niño
lector; la lectura era una tarea tan difícil para mí que la evitaba siempre que
podía. Pero tampoco era exactamente del tipo rudo y popular, y entonces las
películas cumplían una doble función: me daban una enorme cantidad de historias
baratas y un buen lugar para esconderme.
Cuando
tuve catorce años empecé a entregar historias hechizadas por el cine a mis
profesores de literatura, como para probar que podía hacer algo. Pero no fue
hasta tres o cuatro años después que, leyendo ficción y poesía, empecé a
desplazar las películas hacia un lugar oscuro y vagamente bochornoso en mi
mente, en donde han permanecido hasta ahora. Casi nunca voy al cine ahora, y he
sido conocido por explicar con arrogancia, si no casi a gritos, que esto se
debe a que el cine es para niños.
Pero El
Gran Gatsby,
de Scott Fitzgerald, resultó ser la novela más estimulante que leí, así como mi
descubrimiento de John Keats algunos años antes hizo parecer insustanciales a
casi todos los demás poetas ingleses.
Como
algunos de los poemas de Keats, la novela de Fitzgerald es una obra que gana en
rango mientras va alcanzando momentum, hasta que
al final te deja con la sensación de una asombrosa iluminación sobre el mundo.
Y la mejor parte de esto para un aprendiz de escritor es que la novela puede
ser vista, no solo como un milagro del talento, sino también como un triunfo de
la técnica, sugiriendo al menos una esperanza de que puedas comprender cómo fue
hecha.
"...la mejor parte de
esto para un aprendiz de escritor es que la novela puede ser vista, no solo
como un milagro del talento, sino también como un triunfo de la técnica,
sugiriendo al menos una esperanza de que puedas comprender cómo fue hecha"
Te
puedes hacer una idea de lo más importante casi de inmediato: cada línea de
diálogo en Gatsby sirve para revelar más sobre el personaje que habla que
aquello que el personaje estaría dispuesto a revelar. El autor nunca permite
que su uso del diálogo se vuelva simplemente “realista”, con personas
intercambiando frases planas de pura información, sino que se las ingenia cada
vez para sorprender a sus personajes, aunque sutilmente, en el acto de
delatarse a sí mismos.
Una
concentración especialmente clara de esta habilidad ocurre durante el diálogo
en la odiosa pequeña fiesta en el apartamento de Myrtle Wilson, la fiesta que
sirve a Nick Carraway para hacer una meritoria observación que siempre me ha
parecido una declaración elocuente sobre el dilema y el placer de todo narrador
de historias:
“Ahora,
en lo alto de la ciudad, nuestra línea de ventanas amarillas debe haber
contribuido con su parte de secreto para el observador casual en las calles
oscuras, y también yo he sido ese observador, mirando hacia arriba y
especulando. He estado adentro y afuera, simultáneamente encantado y repelido
por la inagotable variedad de la vida”.
Nunca
había entendido lo que Eliot quería decir con la curiosa expresión “objetos
correlativos”, hasta que leí la escena en Gatsby en que el casi cómicamente
siniestro Meyer Wolfshiem, que acaba de ser presentado, exhibe sus mancuernas y
explica que son hechas con “los ejemplares más finos de molares humanos”.
¿Lo
entendía ahora? Sí. Eso era lo que Eliot quería decir. O la pila de camisas
hechas a la medida sobre las que Daisy Buchanan se arroja “tempestuosamente” durante
su primera visita a la casa de Jay Gatsby (“Son camisas tan lindas; me hace
sentir triste porque nunca había visto unas camisas tan lindas”). O las
sencillas anotaciones “programadas” y “resueltas” en el diario infantil de
Gatsby, que su padre lee cuidadosamente en voz alta a Nick, como si Nick
pudiera usarlas de algún modo, después de la muerte de Gatsby.
El
Gran Gatsby,
junto con la mayor parte de la obra de Fitzgerald, fue mi introducción formal a
la artesanía de la escritura. En 1951, cuando tenía 25 años, la Administración
de Veteranos me excusó de un trabajo remunerado al concederme una pensión de
invalidez por un caso menor de tuberculosis, de modo que pude vivir dos años y
medio en Europa sin hacer nada más que escribir historias cortas y tratar de
hacer que cada una fuera mejor que la anterior. Aprendí mucho. La posibilidad
de escribir a tiempo completo fue muy instructiva en sí misma, y entendí
también lo rico que puede ser el lenguaje cuando tiene que ser recuperado de
memoria.
Tres
de esas historias fueron vendidas a revistas antes de que regresara a casa, y
luego se vendieron cinco más en los años siguientes. Pero de pronto tenía 29
años, me ganaba la vida como un escritor freelance de relaciones públicas -una
actividad que no le recomiendo a nadie- y era cada vez más claro que tenía que
escribir una novela pronto.
Fue
entonces cuando Madame
Bovary tomó
el control. La había leído antes, pero no la había estudiado del modo en que
estudié a Gatsby y otros libros; ahora parecía muy apropiada para servirme como
guía, incluso modelo, para la novela que iba tomando forma en mi mente. Buscaba
ese tipo de equilibrio y tranquila resonancia en cada página, esa especie de
presentimiento mezclado con comedia, esa impresión de un destino inexorable en
el corazón de una mujer solitaria y romántica. Y todo eso, por supuesto, debía
lograrse con la gracia y la naturalidad de Scott Fitzgerald.
Como
tantos lectores, sentía que las primeras setenta páginas de Madame
Bovary no
son tan buenas como podrían ser, pero desde el momento en que Charles y Emma
son invitados al baile de sociedad, Flaubert deja que todo se desarrolle. ¡Y ni
hablar de “objetos correlativos”!
*Cuando
Charles encuentra una cigarrera de seda verde entre el polvo de un camino
recién recorrido por jinetes de aspecto heroico, y cuando Emma la esconde
después para usarla como fuente de ensoñaciones voluptuosas.
*Cuando
Rodolphe envía su carta de despedida a Emma en el fondo de una canasta de duraznos,
y cuando Charles inadvertidamente la lleva al borde de un ataque de nervios
ofreciéndole uno de los duraznos y llevándolo hasta su nariz diciendo “¡huele
esa fragancia!”.
*Cuando
Justin, el joven aprendiz de farmacéutico, que está enamorado sin esperanza de
Emma, es cruelmente reprimido por su jefe, en presencia de ella, por tener un
manual ilustrado del matrimonio y por ser descuidado con el frasco de arsénico.
Wow.
Otra
cosa que siempre me ha gustado de Gatsby y de Bovary es que no hay villanos en
ninguna de ellas. La fuerza del mal se siente en estas novelas, pero no está
personificada; los autores no están dispuestos a dejarnos las cosas tan
fáciles. Tom y Daisy Buchanan podrían ser culpados de la muerte de Jay Gatsby,
pero Fitzgerald nos previene al hacer decir a Nick, en su propio veredicto, que
son simplemente “personas descuidadas”. Charles Bovary tendría todo el derecho
a responsabilizar a Rodolphe por el suicidio de Emma, pero cuando se encuentra
accidentalmente con él le dice: “No te culpo. El destino es el culpable”.
Estos
son algunos otros escritores sin cuya obra no habría logrado construir un libro
medianamente decente por mí mismo: Dickens, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov,
Conrad, Joyce, E.M. Forster, Katherine Mansfield, Sinclair Lewis, Ring Lardner,
Dylan Thomas, J.D. Salinger, James Jones.
Sería
fácil extender esta lista hasta duplicarla citando escritores actuales, pero me
he vuelto descreído de cualquier lista que pueda parecer la membresía de un
club privado, o el resultado de algún concurso de popularidad.
El
tiempo lo es todo. Ahora tengo 55 años y mi primer nieto nacerá en junio. Han
pasado muchos años desde que era un hombre joven y un aprendiz de escritor.
Pero el espíritu entusiasta y temerario del principiante no se ha desvanecido
del todo. Con mi octavo libro apenas iniciado, y con profundo arrepentimiento
por las pérdidas de tiempo que me han impedido estar escribiendo el décimo o el
decimosegundo, siento que aún no he empezado realmente. Y supongo que esta
condición más bien ridícula persistirá, para bien o para mal, hasta que mi
tiempo termine.
*Mauricio
Montenegro es docente y escritor. Con su novela ‘Diemer – Trommsdorf’, enfocada
en una partida clásica que se jugó en 1973, el bogotano ganó el Premio Nacional
de Novela Inédita 2020. La novela fue publicada en 2021 por Seix Barral. Puede
seguir a Montenegro también en su blog ‘El viajero más lento‘.