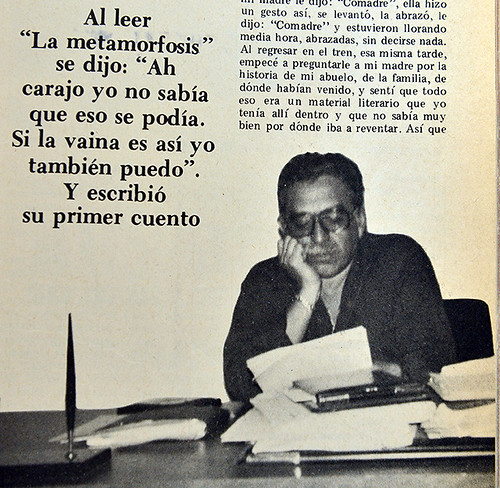Gabo que estás en los cielos
Esta fue la entrevista que Juan Gustavo Cobo Borda le hizo a Gabriel
García Márquez, publicada el 28 de abril de 1981, donde el Nobel
recuerda sus inicios como escritor
 |
| "Todavía pensaba en Mauricio Babilonia, en su olor de aceite y su ámbito de mariposas amarillas" Cien años de soledad./cromos.com.co |
El
lunes 23 de marzo almorcé con Gabriel García Márquez en su blanco
apartamento enclavado en los cerros, desde los cuales se divisa todo
Bogotá. Comimos pollo con verduras, pepinos y un bizcocho. Esa noche el
presidente hablaría por televisión y anunciaría la ruptura de relaciones
con Cuba.
Luego,
en la sala, tomó café, leyó poemas inéditos de su amigo Álvaro Mutis y
lanzó, una vez más, delirantes declaraciones de entusiasmo ante al
autorretrato, previamente abaleado, que le había regalado el maestro
Alejandro Obregón. Sólo entonces fuimos capaces ambos de sacar fuerzas
de flaqueza y meternos en su estudio, "a trabajar".
Se
trataba de un viejo proyecto sobre el cual siempre hacíamos chistes
–"la entrevista del cachaco sapo al costeño corroncho"– y que consistía,
simplemente, en que Gabo ya estaba harto de tantas entrevistas como le
hacían, y en las cuales sólo le preguntaban de política, casi nunca de
literatura y menos aún de poesía. Así que ahora, hundidos en
confortables sillones de cuero, él, maniático de los aparatos –su
verdadera pasión es la música–, desenfundó su diminuta grabadora
japonesa –"no tanto para que no me adultere, sino porque esta charla me
va a servir para mis memorias"– y yo la mía, un voluminoso armatoste que
al parecer me habían enseñado a manejar el día anterior, y nos lanzamos
a un comadreo literario de cuatro horas. Él atento a todo, se
preocupaba de si mi grabadora grababa y, al final, extenuado, me rogaba
que por amor a Dios desgrabara esa vaina en compañía de alguien que
supiera, porque de otro modo iba a borrar todo. Yo, atortolado ante los
misterios de la técnica, apenas si alcanzaba a introducir preguntas
superfluas ante ese cuento perfecto que él iba deshilvanando delante de
mí, y que no era otro que el de su formación literaria. Ya que esta,
ustedes perdonen, era la primera entrevista con grabadora que yo hacía
en mi vida.
 Foto: Archivo Cromos
"Costeño corroncho", a veces se encorbataba como todo un "cachaco sapo"
Foto: Archivo Cromos
"Costeño corroncho", a veces se encorbataba como todo un "cachaco sapo"
Con el brazo caliente
¿Cuál era el cuento de Dickens que el doctor Galindo y su mujer leen en La mala hora?
El
cuento de Navidad. Las referencias literarias que hay en mis libros, y
que son muchas, son siempre de las cosas que estoy leyendo en el momento
en que escribo.
La
hojarasca parte de la imagen de un niño sentado en una silla; El
coronel, de un hombre que espera, en un muelle de Barranquilla; El otoño
del patriarca, de un anciano que deambula por un palacio lleno de
vacas. Tu nueva novela, Crónica de una muerte anunciada, ¿de dónde
proviene?
De
un hecho real. De la muerte de un amigo. Es, sencillamente, un
reportaje sobre un crimen, no presenciado directamente por mí, pero
sobre el cual estaba recibiendo una avalancha de información permanente.
El episodio que sirvió de base –una noticia de periódico– ya está muy
lejos. No sólo han pasado 28 años, sino que se ha transformado por el
tratamiento literario a que lo sometí.
¿Cómo
hiciste, entonces, para desarmar toda esa compleja arquitectura
literaria de El otoño y llegar a la aparente sencillez de esa crónica?
Entre
cada una de mis novelas siempre hay un libro de cuentos. Cuando
escribía, en París, La mala hora, esta se trabó y no salía nada. El
coronel estaba adentro, estorbando. Después de La mala hora, igual me
pasó con Los funerales. La cándida Eréndira es el libro de cuentos de
después del Otoño y antes de embarcarme en mis falsas memorias. Yo ya
llevó 5 años haciendo periodismo político, como una forma de no perder
contacto con la realidad. Reportajes sobre Cuba, Angola, Viet Nam, y por
ello mismo, cuando terminé esta Crónica, como quedé con el brazo
caliente, seguí con mi columna periodística. Allí uso, si te fijas bien,
el mismo estilo de la novela: testimonios de la gente, recuerdos míos.
 Foto: Archivo Cromos
Foto: Archivo Cromos
Los cachacos también ven bien.
Siempre
me he preguntado qué significó para ti la lectura de Cuatro años a
bordo de mí mismo, la novela de Eduardo Zalamea; una novela cuyo tema
–La Guajira– es un tema tan tuyo.
Mira,
yo conocí a Eduardo antes de leer Cuatro años, que era, alrededor del
50, una gran referencia literaria en Colombia, pero que resultaba
inconseguible. Luego, cuando lo conseguí, descubrir La Guajira allí fue
una maravilla.
Pero es una Guajira vista por un cachaco.
Pero
si los cachacos también ven bien. Yo tengo la impresión de que Eduardo
tenía una Guajira imaginaria cuando se fue; llegó y contrastó dicha
imagen con La Guajira real, y sacó un promedio: una Guajira a la vez muy
lírica y muy cruda. Pero ya antes de mí, La Guajira había entrado en la
literatura colombiana: acuérdate de Luna de arena, de Arturo Camacho.
Lo que sí creo es que esta experiencia de La Guajira cambió totalmente a
Eduardo: el Eduardo que regresó de allí traía una noción de la vida
completamente diferente. Dejó atrás una bohemia desatada y tormentosa
–tú sabes que en su viaje a La Guajira se pegó un tiro en el Café Roma,
de Barranquilla, el café de los refugiados españoles, queriendo
suicidarse, y falló– y cuando trabajaba en El Espectador era un hombre
con un sentido de la puntualidad y de la responsabilidad tan estricto,
que no se necesitaba reloj: uno podía saber la hora por el momento que
Eduardo subía las escaleras del periódico. Además, era un mecanógrafo de
primera. Escribía con diez dedos, a gran velocidad, y el texto salía
como si fuera un tercer o cuarto borrador. De una perfección absoluta.
Yo pienso, también, que Eduardo estuvo tanteando, y buscando, una novela
que nunca pudo encontrar. Esa que él llamaba la 4ª batería, y que quizá
su asombrosa capacidad para estar al día en materia literaria frustró,
creándole perplejidades y desconciertos en el proyecto que llevaba
adelante, y que a juzgar por los capítulos aparecidos nunca se concretó.

Foto: Archivo Cromos
De sonrisa tan alegre como su camisa, mamó literatura desde la cuna. Su abuela no decía llorar sino requebrar.
El escándalo descomunal
Creo que nos estamos adelantando. Tratemos de reconstruir tu formación literaria desde el comienzo. ¿Cómo empezó?
Yo
llagué a Bogotá en 1943, cuando tenía 13 años. Bogotá era entonces una
ciudad remota y lúgubre, donde estaba cayendo una llovizna inclemente
desde comienzos del siglo XVI. Estudiaba bachillerato en el colegio
oficial de Zipaquirá. Para mí, la literatura es la poesía, y ya
entonces, cuando llegué al colegio, me sabía de memoria todos los poetas
clásicos españoles. No sólo me los sabía y recitaba, sino que los
cantaba eternamente. También me sabía toda la poesía colombiana anterior
a "Piedra y Cielo". Yo debía estar en tercer año cuando me llegó la
noticia: el escándalo descomunal de unos tipos que estaban haciendo una
poesía que no se entendía. El alboroto se armó en este país por alguien
que se atrevía a levantar la mano contra su padre. Contra Guillermo
Valencia. ¿Y quién era el promotor de este desorden, el introductor de
la subversión poética? Nada menos que Pablo Neruda.
Para
mí esa fue una revelación. Me di golpes de pecho y caí en cuenta de que
con los románticos, parnasianos y neoclásicos me habían engañado por
completo. Me puse a seguir entonces, con mucho interés, las
presentaciones líricas que Eduardo Carranza, en el suplemento de Sábado,
hacía de otros poetas. Allí recalcaba que el gran faro de ellos era
Juan Ramón Jiménez, pero la impresión que yo siempre tuve (quizá porque
nunca leí los libros de Juan Ramón que tocaba leer) fue la de que estos
muchachos de "Piedra y Cielo", Carranza, Jorge Rojas, Camacho Ramírez, a
mediados de los años cuarenta, eran mejores que él. En medio de la
emoción de ese descubrimiento, un día, imagínate eso, me llegó la
noticia de que uno de los miembros del grupo, Carlos Martín, iba de
rector a Zipaquirá. Dio varias conferencias y me prestó dos libros
fundamentales: La vida maravillosa de los libros, de Jorge Zalamea, y La
experiencia literaria, de Alfonso Reyes.
¿Pero tú ya escribías?
Claro,
hacía pastiches piedracielistas. Pero como tarea de clase. La verdad es
que si no hubiera sido por "Piedra y Cielo", no estoy muy seguro de
haberme convertido en escritor. Gracias a esta herejía pude dejar atrás
una retórica acartonada, tan típicamente colombiana. Al releer, años
después, a Guillermo Valencia, comprendí que era una figura
completamente inflada, una vergüenza pública de la cual no se salva ni
un solo verso.
¿Así que gracias a "Piedra y Cielo" descubriste la verdadera poesía, es decir, el lenguaje?
Cierto,
porque fíjate, más tarde, cuando yo empecé a estudiar literatura en
serio, comprendí el valor de ese viejo modo de hablar de mis abuelos,
también típicamente colombiano, porque lo corregían a uno todo el
tiempo. Pero había allí, en su anacronismo, una carga poética muy
válida. Mi abuela, por ejemplo, no decía llorar sino requebrar; y
cantaba una canción en la cual aparecían dos amantes dándose quejas. Yo
creo que uno respira, naturalmente, en alejandrinos y endecasílabos, y
por eso los dejo así en mis libros. Igualmente, si la época literaria en
que transcurre El otoño del patriarca exige una presencia como la de
Rubén Darío, éste aparece citado miles de veces. Además, Rubén Darío fue
simplemente exaltado por "Piedra y Cielo" como su gran capitán. Así no
es raro que cuando corrijo las pruebas de cualquier novela mía, el
primer repaso esté dedicado a decapitar metáforas piedracielistas:
todavía quedan.
Creo
que la importancia histórica de "Piedra y Cielo" es muy grande y no
suficientemente reconocida. Para mí fue fundamental. Allí no sólo
aprendí un sistema de metaforizar, sino lo que es más decisivo, un
entusiasmo y una novelería por la poesía que añoro cada día más y que me
produce una inmensa nostalgia. Piensa tú en un país revuelto por unos
loquitos que hacían versos. Unos orates contagiosos. En ese entonces la
agitación que había con la poesía es la misma que hay hoy con el M-19.
Las lecturas del internado
¿Y Aurelio Arturo?
Yo
conocí a Aurelio a través de "Piedra y Cielo", pero nunca lo consideré
como del grupo: siempre lo tuve como alguien que venía de antes y cuya
ruptura, ya entonces, era mucho más decantada que la de "Piedra y
Cielo". Eso era lo lindo de Arturo: traía un refinamiento, una
filtración de poesía a la cual no habían llegado los piedracielistas. Él
ya había dado el salto que los piedracielistas no dieron nunca.
Mientras ellos se quedaban de piedracielistas, Aurelio continuaba
volando, aparentemente más bajo, pero para llegar más lejos.
¿Y Álvaro Mutis?
Soy
amigo suyo hace treinta años y nunca he hablado de su poesía. Pero yo
también recuerdo esas experiencias de Mutis como si yo las hubiese
vivido. Yo también he pasado vacaciones en Coello; también he sentido el
estruendo del río sobre las piedras, he oído esos pájaros extraños y
sufrido idéntica desolación. Creo que el tono suyo es el tono de la
poesía. Gracias a él yo también he vivido lo mismo.
Así
que con "Piedra y Cielo" se da en cierto modo tu ingreso a la poesía, y
a la vez al límite: te topas contra una pared. ¿Cómo pasas de ahí al
cuento?
En
ese mismo internado, en Zipaquirá, se tenía la costumbre de leer un
libro en voz alta antes de dormirnos. Como a mí ya me gustaban los
libros, y eso se sabía, casi que por fuerza de gravedad me fui
apoderando de la función de sugerir qué libros deberían leerse, con lo
cual el profesor se desentendía de escogerlos y yo oía los que no
alcanzaba a leer por mi cuenta, en clase. Allí se leyó, íntegra, La
montaña mágica. Nosotros pedíamos que no se interrumpiese la lectura
hasta que acabáramos el capítulo y había luego unas discusiones eternas
para saber si Hans Castorp se acostaba con Claudia Chauchat o no. Y,
claro está, también leímos Los tres mosqueteros (El conde de Montecristo
lo había leído antes) y El jorobado de Nuestra Señora, Nostradamus,
Cruz diablo: un montón de cosas.
Pero
yo seguía con la obsesión de la poesía. Por eso, cuando terminé mi
bachillerato y me fui para Bogotá, a la universidad, mi diversión más
salaz era meterme en los tranvías de vidrios azules que por cinco
centavos giraban sin cesar desde la Plaza de Bolívar hasta la Avenida
Chile, y pasar en ellos esas tardes de desolación que parecían arrastrar
una cola interminable de muchos otros domingos vacíos. Lo único que
hacía durante los viajes de círculos viciosos era leer libros de versos y
versos y versos, a razón quizá de una cuadra de versos por cada cuadra
de la ciudad, hasta que se encendían las primeras luces en la lluvia
eterna y entonces recorría los cafés taciturnos de la ciudad vieja en
busca de alguien que me hiciera la caridad de conversar conmigo sobre
los versos y versos y versos que acababa de leer. A veces encontraba
alguien, que era casi siempre un hombre, y nos quedábamos hasta pasada
la medianoche tomando café y fumando las colillas de los cigarrillos que
nosotros mismos habíamos consumido y hablando de versos y versos y
versos mientras el resto del mundo la humanidad entera hacía el amor.
 Foto: Archivo Cromos
Foto: Archivo Cromos
Los costeños: la gente mas triste del mundo
Parece un poco triste, ¿no?
Sí,
pero no te olvides que los costeños somos la gente más triste del
mundo. Había, además, unos bailes de costeños del carajo en aquella
época, y yo recuerdo que en medio de la rumba abandonábamos a la novia y
nos sentábamos en un rincón a soltarle a un tipo cualquiera el rollo
infinito de la literatura, para acabar, taca-taca-taca-taca, recitando
poesía. Eso no se cura nunca, es un vicio.
Como ahora, ¿no?
Ahí
seguimos. Además, tú sabes: se luce uno mucho en las visitas. Pero en
serio: lo que yo quería entonces hacer en poesía es lo que he hecho en
novela. Encontrar una solución poética.
¿Y cómo seguiste manteniendo el vicio?
Yo
nunca tenía plata para comprar libros, pero siempre aparecían amigos
que me los prestaban. Uno de ellos, Jorge Álvaro Espinosa, rosarista,
hoy asesor económico de grandes empresas, y que no tenía nada que ver
con el mundo intelectual, poseía una de las culturas literarias más
grandes que yo conozco. El me prestó La metamorfosis, de Kafka. Yo
llegué a la pensión de estudiante en que entonces vivía, me quité el
saco, los zapatos, me acosté en la cama, abrí el libro, así, y comencé:
"Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo,
encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto". Cerré el
libro y dije: Ahhh carajo, yo no sabía que eso se podía. Si la vaina es
así, yo también puedo. Al día siguiente escribí mi primer cuento. Esas
cosas que están en Ojos de perro azul y que son kafkianas.
No hacer quedar mal a Zalamea
¿Los que aparecieron en el suplemento Fin de semana de El Espectador?
Sí,
porque fíjate cómo son las cosas: en esos mismos días Eduardo Zalamea
Borda, quien dirigía ese suplemento, quien hablaba allí de Faulkner, de
Hemingway, de Caldwell, quien era la persona mejor formada del mundo –el
libro que por la mañana aparecía reseñado en Time, por la tarde ya
estaba sobre su escritorio– y quien años más tarde cuando volví a Bogotá
y entré a trabajar en El Espectador, sería mi jefe y uno de mis mejores
amigos, en verdad un excelente compañero de tragos, había escrito la
eterna nota de respuesta a la eterna nota de protesta a nuestro joven de
entonces que mandaba la eterna queja de siempre: que a los jóvenes no
los publicaban. Entonces Eduardo dijo que la joven generación literaria
no parecía muy convincente pero que de todos modos las puertas estaban
abiertas. Yo, por solidaridad generacional. mandé mi cuento y al domingo
siguiente apareció nada menos que con una nota de Eduardo rectificando
su anterior juicio pesimista y diciendo que sí había promesas valiosas,
como este García Márquez. Cuando leí esto, me dije: Ahora sí me jodí. No
me queda más remedio que volverme un buen escritor, para no hacer
quedar mal a Eduardo Zalamea.
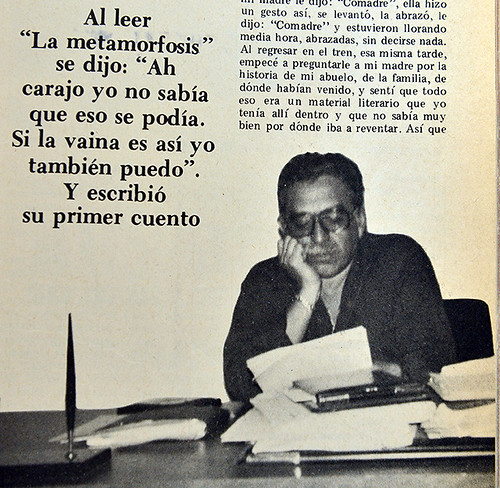 Foto: Archivo Cromos
Foto: Archivo Cromos
Griegos y latines
Luego del 9 de abril del 48, en que se te quemaron los pocos libros que tenías y, según dicen, algún manuscrito, ¿qué pasó?
Me
fui para Cartagena a trabajar en el periódico El Universal. Yo llegaba,
escribía mi nota, cerraban el periódico a la una de la tarde y nos
íbamos otra vez, a hablar mierda y a recitar poesía con Héctor Rojas
Herazo, Donaldo Bossa y Gustavo Ibarra Merlano. Este último un ser
adorable y hoy gran abogado de aduanas, llegó un día y me dijo: "Todas
esas cosas que lees están muy bien, pero no tienen piso. Te hace falta
una base", y durante dos años me dio una mano de griegos y de latines
por la cual le estaré agradecido toda la vida. No es que me prestara a
Sófocles; es que me obligaba a estudiarlo, punto por punto, y luego me
hacía examen. Y como él era un filósofo católico, me hizo leer a
Kierkegaard y el teatro de Paul Claudel… Es que a mí siempre me tocó ir
de monstruo en monstruo.
Y los amigos de Barranquilla, los que aparecen al final de Cien años de soledad: Álvaro (Cepeda Samudio), Germán (Vargas) y Alfonso (Fuenmayor), ¿cuándo los conociste?
Estando
en Cartagena supe, a través de los periódicos, que en Barranquilla la
cosa estaba más movida literariamente, más sabrosona. Y ahora, cuando te
digo esto y cuento por primera vez todas estas cosas, soy consciente
que lo que yo andaba era detrás del desorden literario. Ellos ya habían
escrito sobre mis cuentos; esa cosa mafiosa de meterlo a uno en un
grupo: costeños versus cachacos. Y allá me fui y empezaron las grandes
borracheras y, dele, a hablar de literatura. Alguno de ellos donde las
putas hacía una cita de un libro que yo no conocía y al día siguiente me
lo prestaba, y yo lo leía, todavía borracho, y por la tarde ya podía
hablar de él: era el cuento de nunca acabar. Con Gustavo había estudiado
tres tipos claves: Hawthorne, Melville y Poe, pero Álvaro Cepeda, que
se conocía muy bien sus clásicos, me dijo: "Todo eso es una mierda. Lo
que tienes es que leer a los ingleses y a los norteamericanos". Jorge
Rondón, de la librería Mundo en Barranquilla, nos pedía que le
ayudáramos a marcar los catálogos y, claro, pedíamos lo que a nosotros
nos interesaba. Así, cada vez que llegaba una caja, hacíamos fiesta.
Eran los libros de Sudamericana, de Lozada, de SUR, aquellas cosas
magníficas que traducía el grupo de Borges. Y estaban también esos
libros que traducía Lino Novas Calvo –Contrapunto, Faulkner–, que era
jefe de redacción de Bohemia, en La Habana, y que aparecían editados en
la Argentina. Pero estando en Cartagena me dio pulmonía y los médicos me
aconsejaron que me fuera para la casa de mis padres, en Sucre. Tenía
que quedarme tres meses y entonces yo le mandé un papelito a la gente de
Barranquilla pidiéndoles algo que leer. Llegaron tres cajas. Allí
estaba todo. Faulkner, Virginia Woolf, Sherwood Anderson, Dos Passos,
Teodoro Dreisser. A los tres meses, cuando les devolví los libros, tenía
el problema de la novela resuelto.
Historia de La hojarasca
Pero no habías escrito ninguna todavía.
Ahhh,
esa es otra historia: la historia de cuando mi madre volvió a Aracataca
desde Barranquilla a vender la vieja casa de los abuelos, ya en ruinas,
y yo la acompañé. Yo había salido de Aracataca a la edad de 8 años y no
había vuelto nunca. Cuando llegamos a ese pueblo acabado, con un calor
terrible, lo primero que hicimos fue entrar en una botica. Allí una
señora estaba cosiendo a máquina; mi madre le dijo: "Comadre", ella hizo
un gesto así, se levantó, la abrazó, le dijo: "Comadre" y estuvieron
llorando media hora, abrazadas, sin decirse nada. Al regresar en el
tren, esa misma tarde, empecé a preguntarle a mi madre por la historia
de mi abuelo, de la familia de donde habían venido, y sentí que todo eso
era un material literario que yo tenía allí dentro y que no sabía muy
bien por dónde iba a reventar. Así que regresé de ese viaje y me puse a
escribir, muy rápidamente, en Barranquilla, La hojarasca, con un método
completamente woolfiano: su técnica es la de la Señora Dalloway, aunque
los críticos, que son tan brutos, no se hayan dado cuenta.
Y a Hemingway, ¿cuándo lo leíste?
Cuando
salí del periódico El Heraldo, de Barranquilla, me fui por La Guajira
un tiempo, con maletín, a vender libros de medicina y la enciclopedia
UTEHA. Así andaba por los pueblos, Aracataca, Fundación, El Copey,
Valledupar, La Paz, Villanueva, San Juan del Cesar, Fonseca, Barranca,
Riohacha, La Guajira adentro, no vendiendo nada y leyendo de noche la
enciclopedia. Estando un día en Valledupar, con un calor espantoso, en
un hotel, me llegó la revista Life, enviada por esos locos de
Barranquilla. Allí estaba El viejo y el mar, que fue como un taco de
dinamita. Porque lo que pasa, Cobo, es que los novelistas son unos
lectores diferentes al resto de los humanos. Sólo leen para saber cómo
están hechos los libros. Se trata de una lectura puramente técnica, para
desarmar el libro y ver cómo está cosido por dentro. Yo siempre he
pensado que Hemingway, al cual le debo varias de las recetas técnicas
para escribir, no tenía suficiente aliento para la novela. Su aliento le
alcanzaba apenas para el cuento. El viejo y el mar está alargado y se
le nota el relleno: todas esas reflexiones sobre Di Maggio y la pelota.
Pero lo curioso es que lo más bello de Hemingway es esa novela
frustrada, Al otro lado del río y entre los árboles, donde tú, que ya lo
sabes leer, saltas por encima de esos diálogos artificiales, donde dice
cosas extraordinarias y captas lo que el viejo te quiere contar. Pero
esta también es un cuento alargado.
El
mejor cuento de Hemingway es La corta y feliz vida de Francis Macomber,
y es quizás uno de los mejores cuentos del mundo, pero es un cuento que
tiene un error imperdonable en un principiante: Hemingway nos dice qué
piensa Macomber, qué piensa Wilson, qué piensa la mujer, qué piensa el
león, qué piensa el búfalo, y al final nos hace una trampa: dice que no
sabe si la mujer lo mató deliberadamente o por accidente. La literatura
es un tablero de ajedrez en que uno le explica al lector, desde el
comienzo, cómo va a mover las fichas. Una vez que empieza el juego, no
se pueden cambiar las reglas que uno mismo impuso.
 Foto: Archivo Cromos
Su casa de México, donde no puede disfrutar el olor a guayaba o la llovizna bogotana.
Foto: Archivo Cromos
Su casa de México, donde no puede disfrutar el olor a guayaba o la llovizna bogotana.
Estrellas de la muerte, en húngaro
¿Fue en Bogotá, o en Barranquilla, donde conociste a Hernando Téllez?
Lo
conocí en Barranquilla, y lo leía, siempre, todos los domingos, en su
columna. Pero donde más lo disfruté, porque era un ser entrañable, fue
luego en Bogotá. Aquí nos pasábamos domingos enteros recitando versitos
pendejos, hasta cuando la mujer de Téllez se encabronaba y se iba
diciendo: ya no soporto más versitos pendejos. Versos como aquel de los
fieros caballos.
¿Cuál?
"Había una vez un rey muy ducho
Que maltrataba a sus vasallos,
Los hacía montar fieros caballos
Y los caballos los tumbaban mucho".
Y después de Barranquilla, ¿qué pasó?
Que
llegó Álvaro Mutis a vaciarme, y a decirme que me estaba oxidando en la
provincia. Entonces me vine a trabajar a El Espectador en Bogotá, y a
leer a Conrad, ambas vainas por culpa de Mutis. Yo creo que Conrad es el
autor que leo con más placer: hay unas ganas de irse para esos libros, y
de vivir en esas páginas, que no siento ningún otro autor. Así que ya
están dados los elementos de mi formación literaria. Lo que importaba,
de ahí en adelante, era mantener el motor caliente, y andando. Pero creo
que nunca, como entonces, se leía con tanto fervor y se vivía, tan
furiosamente, lo que era la verdad; es decir: la literatura.
Una
última pregunta: ¿qué significa Halacsillag, el nombre que le das al
buque fantasma, en uno de los cuentos de La cándida Eréndira?
Estrella
de la muerte, en húngaro. Yo quería ponerle a ese barco el nombre en un
idioma que no tuviese mar. Estaba en Barcelona, pensando en eso, cuando
llegó mi traductor al húngaro, y se lo pregunté.
Nunca
había visto a García Márquez tan sereno, tan cálido; tan centrado en su
mundo; tan feliz de volver a vivir en Colombia; incluso, lo cual ya era
el colmo, disfrutando la llovizna gris de Bogotá. Ahora, desgrabando
los malditos casetes, pienso que el resumen de esta charla ya lo había
hecho Faulkner, años antes, en su entrevista de Paris Review: "yo soy un
poeta fallido", decía Faulkner. "Tal vez todo novelista quiere escribir
poesía primero, descubre que no puede y a continuación intenta el
cuento, que es el género más exigente después de la poesía. Y, al
fracasar también en el cuento, y sólo entonces, se pone a escribir
novelas". Lo grave de García Márquez es que fundió los tres, y acertó.